- Amigos
- No hay comentarios
Por Juanjo San Sebastián.
De entre las muchas cosas buenas que se han dicho estos días sobre ese hombre tan bueno que ha sido José Luis Sampedro, me he quedado con ésta de César Coca: “siempre ha defendido los valores frente a los intereses, al ser humano ante el capitalismo, la libertad de pensamiento como paso previo a la de expresión, el cumplimiento del deber ético por encima del éxito.” No abundan, desgraciadamente, personas coherentes con ese pensamiento. Menos aún entre aquellas que, como José Luis, se encuentran con la capacidad de elegir. Pero en esta anécdota que ahora quiero contar, interviene solamente uno de sus libros: “La Vieja Sirena”.
Es esta una pequeña historia que se gestó en el otoño de 1990, aunque su nacimiento tuvo lugar en 1998, en el Gyala Beiri, una difícil y esquiva montaña situada en el extremo oriental del Tíbet, a orillas del Bramaputra. Era la primera vez que llevábamos un teléfono – satélite- a una expedición y, gracias a él, la propuesta de Sebastián Álvaro me llegó como una amenaza: “Te he conseguido una editorial. Ponte a escribir el libro sobre el K2.” Con frecuencia, suelo necesitar de la escritura para poner orden en ideas y sentimientos y necesitaba ponerme sobre un papel –entonces tampoco llevábamos ordenadores a las expediciones- para trasladar cuanto nos había sucedido en la segunda montaña del mundo a modo, quizá, de terapia reparadora. Pero suele ocurrir que en la vorágine de la vida cotidiana, uno dispone de poco tiempo para enfrentarse a las cosas importantes. Eran el momento y lugar ideales; coincidía el deseo de escribir con la posibilidad de hacerlo gracias al aislamiento de una montaña remota. La oportunidad aún mejoraba gracias a una meteorología continuadamente infernal. Suelo utilizar, cuando escribo de cosas que ya quedaron bastante atrás, algún elemento que me refresque el estado de ánimo que tuve al vivirlas: alguna imagen, algún diario, alguna canción… nada de lo que podía disponer allí, en aquel húmedo campo base sobre las aguas del más misterioso de los ríos de Asia. Me puse, no obstante a la tarea y tras los primeros trazos, la escritura me llevó por lugares que, tocándose, se encontraban sin embargo, separados por fronteras: entre el Xinjiang y Pakistán, entre lo horizontal y lo vertical, entre el cielo y la tierra. Entre la vida y la muerte. Así, eché en falta un libro que había leído allá por 1990, en una cama del hospital clínico de Zaragoza, mientras me reponía de unas congelaciones moderadas sufridas en el Cho Oyu. El libro se titulaba “La Vieja Sirena” y contaba una fascinante y compleja historia de amor desarrollada en el linde entre dos imperios, ambos a caballo entre el esplendor y la decadencia, una narración entre la palabra y la acción, entre dos seres humanos y un ser mitológico. Entre la vida y la muerte. 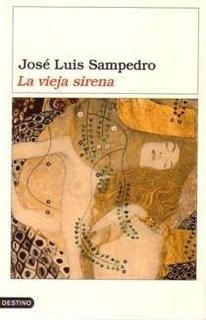 Definía de un modo magistral, preciso y evocador, ese ambiente inquietante que suelen destilar los lugares fronterizos. Ansié hojear de inmediato aquel libro, usarlo como fuente de inspiración, aprovecharlo hasta lo infinito para mi relato… a sabiendas de que era un deseo imposible de cumplir antes de regresar a casa. Tuve tiempo para escribir, ya que en todo el tiempo que permanecimos al pie de aquella montaña solo dejó de llover cuando empezó a nevar. Con mi obra mediada, llegamos a Lhasa y nos alojamos en un hotel chino, lujoso y sin alma. Volvíamos unos días más tarde de lo previsto y yo necesitaba comunicarme con mi trabajo. Lo del correo electrónico aún era impensable, así que, acompañado de Jon Lazkano, me dirigí al cuarto donde se encontraba el fax. Iba en mi estado normal, es decir, impaciente, pero la máquina se encontraba ocupada por otro huésped, una mujer que parecía tener poca prisa. Necesitaba ocupar con algo mi espera y me puse a mirar una estantería de libros que, muy posiblemente, distintos clientes que alguna vez pasaron por aquel hotel habían ido dejando. Al primer vistazo, todos los títulos estaban en inglés. La señora no terminaba. No me quedaba otra distracción que la estantería de libros. De pronto, prácticamente en el centro había uno en castellano: “La Vieja Sirena”, de José Luis Sampedro. “¡Mira!” le dije a Jon, quien estaba al tanto de mis vicisitudes y mis deseos. Abrí el libro y, en la primera página, escrito con bolígrafo de tinta negra aparecían tres letras en mayúsculas, VLM. Debajo, una fecha, 25.6.90. Las dos últimas cifras coincidían con el año de publicación del libro. Como el más brillante de los detectives, supe de inmediato que aquella era letra de mujer. Lo supe porque era la letra de la mujer con la que entonces llevaba catorce –hoy van para treinta- años viviendo: Violeta López Martínez. El 25 de junio es su cumpleaños. “¡Mira!” –volví a decirle a Jon que, cuando salió de su estupefacción pudo decir: y “¿Qué vas a hacer?”. “Esto” –contesté- metiéndome el libro debajo del brazo y dirigiéndome al fax, que ya se encontraba libre. “¡Joder qué cara!” acertó a decir. “¿Cómo que qué cara? Estoy felizmente casado con esta buena señora. En régimen de bienes gananciales: la mitad de este libro es mía.” Y me traje el libro que, como oro en paño, conservo hoy en mi casa.
Definía de un modo magistral, preciso y evocador, ese ambiente inquietante que suelen destilar los lugares fronterizos. Ansié hojear de inmediato aquel libro, usarlo como fuente de inspiración, aprovecharlo hasta lo infinito para mi relato… a sabiendas de que era un deseo imposible de cumplir antes de regresar a casa. Tuve tiempo para escribir, ya que en todo el tiempo que permanecimos al pie de aquella montaña solo dejó de llover cuando empezó a nevar. Con mi obra mediada, llegamos a Lhasa y nos alojamos en un hotel chino, lujoso y sin alma. Volvíamos unos días más tarde de lo previsto y yo necesitaba comunicarme con mi trabajo. Lo del correo electrónico aún era impensable, así que, acompañado de Jon Lazkano, me dirigí al cuarto donde se encontraba el fax. Iba en mi estado normal, es decir, impaciente, pero la máquina se encontraba ocupada por otro huésped, una mujer que parecía tener poca prisa. Necesitaba ocupar con algo mi espera y me puse a mirar una estantería de libros que, muy posiblemente, distintos clientes que alguna vez pasaron por aquel hotel habían ido dejando. Al primer vistazo, todos los títulos estaban en inglés. La señora no terminaba. No me quedaba otra distracción que la estantería de libros. De pronto, prácticamente en el centro había uno en castellano: “La Vieja Sirena”, de José Luis Sampedro. “¡Mira!” le dije a Jon, quien estaba al tanto de mis vicisitudes y mis deseos. Abrí el libro y, en la primera página, escrito con bolígrafo de tinta negra aparecían tres letras en mayúsculas, VLM. Debajo, una fecha, 25.6.90. Las dos últimas cifras coincidían con el año de publicación del libro. Como el más brillante de los detectives, supe de inmediato que aquella era letra de mujer. Lo supe porque era la letra de la mujer con la que entonces llevaba catorce –hoy van para treinta- años viviendo: Violeta López Martínez. El 25 de junio es su cumpleaños. “¡Mira!” –volví a decirle a Jon que, cuando salió de su estupefacción pudo decir: y “¿Qué vas a hacer?”. “Esto” –contesté- metiéndome el libro debajo del brazo y dirigiéndome al fax, que ya se encontraba libre. “¡Joder qué cara!” acertó a decir. “¿Cómo que qué cara? Estoy felizmente casado con esta buena señora. En régimen de bienes gananciales: la mitad de este libro es mía.” Y me traje el libro que, como oro en paño, conservo hoy en mi casa.
Soy bastante escéptico. De hecho, en aquel libro que entonces me ocupaba, cuyo título no viene al caso ya que el que importa es “La Vieja Sirena”, escribí el siguiente párrafo refiriéndome a otras distintas casualidades, coincidencias o como quiera que se llamen estas cosas: “Nunca he tenido la tentación de devanarme los sesos intentando dilucidar por qué algunas de las cosas más importantes que me han sucedido lo han hecho en esa fecha, buscar explicaciones esotéricas, destinos, influencias exteriores… creo que todo es mucho más sencillo: no hay razones que determinen el por qué de tantas cosas. Son así.”
Pero lo cierto es que muchas de las cosas que nos suceden sí suelen poder explicarse. En este caso, yo había leído en el hospital de Zaragoza, “La Vieja Sirena” que Violeta, mi mujer, había comprado el mismo año de su publicación. El mismo hospital por el que habían pasado a verme numerosos amigos alpinistas, la mayoría compañeros de “Al Filo de lo Imposible”. Cualquiera de ellos pudo pedirme el libro y llegar después con él hasta al Tíbet. Las incógnitas que componen el camino de retorno del mismo ejemplar hasta mis manos son ya mucho más difíciles de despejar. Yo, simplemente me quedo con el sabor agradable, intenso, singular de esta historia.
Años después coincidí con José Luis Sampedro en el tinerfeño Parque del Príncipe. Él compartía mesa con una mujer que, por informaciones que luego me llegaron, debía de ser su hija. Deseé decirle lo mucho que me gustó “La Vieja Sirena”, como tantas otras de las cosas que ha escrito. También deseé decirle cuánto y por cuántas cosas le admiraba. Pero me pareció que hacerlo, hubiera sido una intromisión en su intimidad a la que yo no tenía derecho. Después he pensado muchas veces en haberle enviado aquel libro que comencé a escribir en el Tíbet, acompañado de una explicación como esta pequeña historia. Pero no lo hice y ya no podré hacerlo.
